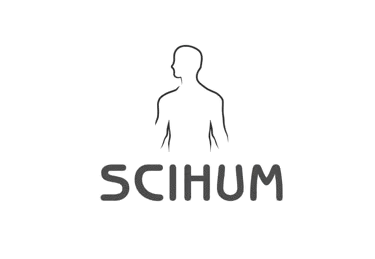Newton, teólogo
JUAN ARNAUFILOSOFÍA Y PENSAMIENTO2025, NÚMERO 3
Astrofísico, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y escritor
7/31/20254 min leer
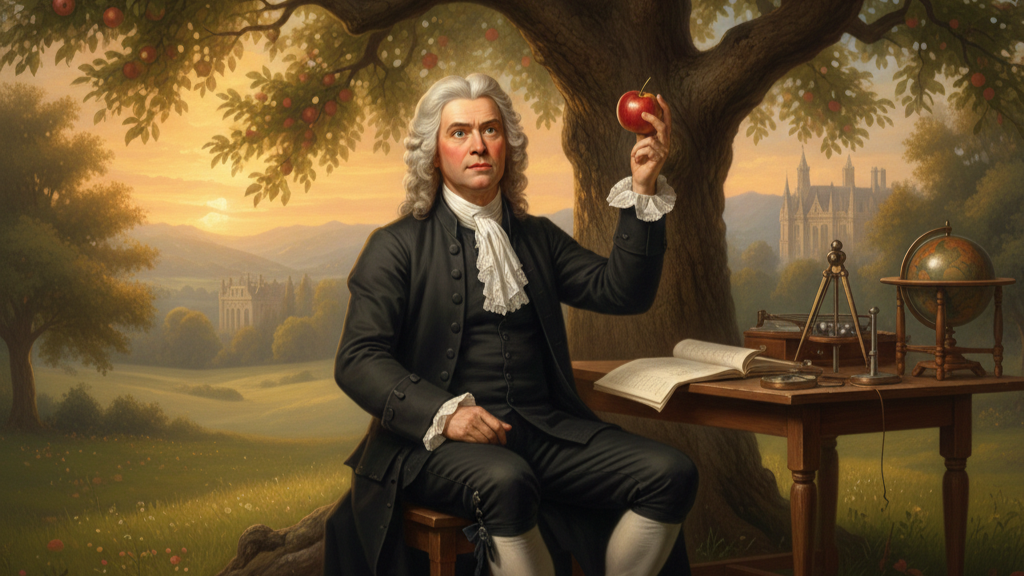
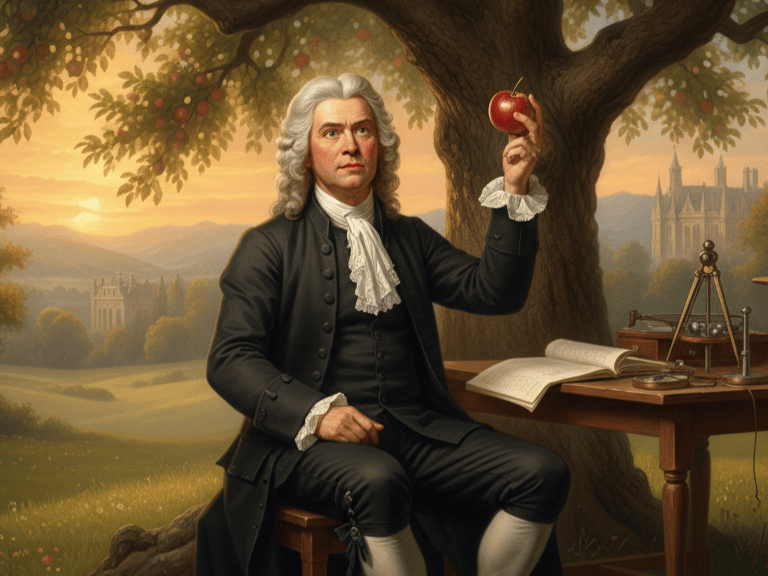
[…] Hasta hace muy poco, las investigaciones alquímicas y teológicas de Newton se ponían en duda, apenas eran conocidas o se atribuían a una mente senil. Nadie hacía mucho caso al hecho de que, para Newton sus trabajos teológicos fueran más importantes que los físicos o matemáticos. Se consideraba una anécdota pintoresca, a lo sumo una excentricidad que embellece u oscurece, según el talante de cada cual, la figura del genio. El platónico Henry More, colega suyo en Cambridge, dejó escrito que Newton tenía generalmente un aspecto meditativo y melancólico, pero que cuando hablaba de historia de las religiones o exégesis bíblica su rostro se tornaba alegre y vivaz. No obstante, guardaba con celo sus pensamientos al respecto, y solo a partir de 1688 empezó a compartirlos confidencialmente con un pequeño círculo de colaboradores. El miedo del propio Newton a que se conocieran sus opiniones heréticas y la influencia de Kant y Voltaire han tenido mucho que ver en la imagen que la Ilustración transmitió del genio inglés.
Una imagen de la que todavía no nos hemos desembarazado. Hasta el último tercio del siglo pasado no estuvieron disponibles algunos de sus trabajos <<no científicos>>, y aún falta por publicar buena parte de lo que dejó inédito. En 1936, el Earl de Portsmouth subastó sus manuscritos, que fueron a parar a diversos compradores. Dos hombres se dedicaron después de reunirlos. El economista John Maynard Keynes se hizo con los manuscritos alquímicos; Abraham Shalom Yahuda, natural de Jerusalén pero perteneciente a una familia cultivada de Bagdad, con los teológicos. La colección Yahuda, actualmente en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, contiene numerosos escritos de exégesis y cronología bíblica, así como de historia universal y de la Iglesia. Investigaciones todas ellas orientadas a mostrar que la cristiandad vive en el error de la idolatría, ilustrada por el culto a los santos y a la Trinidad. Un estado transitorio que forma parte de un periodo de corrupción y purificación previsto por la divinidad. […]
Para Newton resultaba fundamental que la materia dependiera de la voluntad divina. En ningún caso podría considerarse un mero mecanismo desconectado de Dios. La alquimia permitía ilustrar esa dependencia, de ahí que sus investigaciones en este campo no puedan desligarse de las teológicas y formen parte de un mismo proyecto gnoseológico. La búsqueda de la fuerza que vivifica y cuestiona lo más pequeño se corresponde con la búsqueda de la fuerza que acompasa astros y galaxias. Newton buscaba un éter (el brazo de Dios) que fuera responsable tanto de los colores de la luz como de la fuerza de la gravedad (ese etnocentrismo tan necesario para la vida), lo cual explica la diversidad de sus campos de estudio. Luz y gravedad forman parte de un mismo proyecto: el encuentro con lo divino. Su universo es poliédrico y multidisciplinar, no el mero mecanismo azaroso que acabará filtrando y proyectando la Edad Moderna.
En sus observaciones sobre las profecías, el genio del cálculo deja algunas trazas de misticismo: <<La autoridad de emperadores, reyes y príncipes es humana, la autoridad de los concilios, sínodos, arzobispos y presbíteros es humana, pero la autoridad de los Profetas es divina, y comprende la suma de la religión incluyendo a Moisés y los Apóstoles entre los Profetas, y sea maldito cualquier Ángel del cielo que predique un Evangelio diferente>>. Había una verdad revelada y su misión era identificar su dignidad y significado. Voltaire, el gran valedor de Newton en París, lo reconocerá de inmediato: en inglés estaba íntimamente convencido no solo de la existencia de un Dios omnipotente, eterno, infinito y creador, sino también de la existencia de un Maestro que se relacionaba con sus criaturas. Sin esa relación, el conocimiento de Dios sería infructuoso y dejaría al hombre huérfano de moral y de virtud. […]
Newton realizó un trabajo filológico riguroso sobre la visión de su admirado Ezequiel. Además del latín, dominaba el griego y el hebreo, lo que le permitió establecer sus desacuerdos con algunos pasajes de la Vulgata de San Jerónimo. En cierto sentido, Newton fue un profeta, pero a su pesar. La discreción que mantuvo sobre sus opiniones hizo que anticipara y proyectará sobre la Ilustración una visión del mundo que, paradójicamente, no era la suya. Fue un hombre consagrado a descifrar el sentido del mundo y cuyo campo de acción no se limitó a la física: era muy consciente de que esta ciencia no bastaba para dar cuenta del enigma de la existencia. Estaba convencido de que los antiguos profetas habían tocado la realidad y estudió con denuedo las profecías de Daniel, el ritual judío, el Templo de Salomón y el Apocalipsis de San Juan. Su objetivo fue mostrar que el cristianismo original había sido corrompido tras el Concilio de Nicea, del que salió victoriosa <<la bestia bicorne>>, asociada a los obispos de Roma y Alejandría, que profesaban la creencia idólatra en la eternidad de Cristo y en la consustancialidad del Padre con el Hijo. Hoy sabemos, o creemos saber, que aquellos agrios debates sobre la naturaleza de Cristo, como la mayoría de las llamadas <<guerras de religión>>, fueron el pretexto de la eterna lucha por el poder entre diferentes familias con vínculos sanguíneos ideológicos o coyunturales. Que Newton identificara el eje eclesiástico de Roma y Alejandría como la bestia bicorne del Apocalipsis, o que su héroe de la religión verdadera fuera el derrotado Arrio (cuya fe representaba a la mayoría del orbe cristiano y que hacía de Cristo una creación del Padre), no resulta tan significativo como su firme convicción de que los antiguos profetas habían expresado la voluntad divina y que en sus visiones podía leerse algo de la verdad este mundo. Lo que está en juegos aquí no son las creencias de Newton, o la querella entre papistas y arrianos, sino la elección entre el mundo chato y ciego del mecanicismo y un mundo donde cabe una revelación significativa y cierta [1].
1. Juan Arnau. La fuga de Dios. Las ciencias y otras narraciones, Atalanta 2017, pp. 91-99