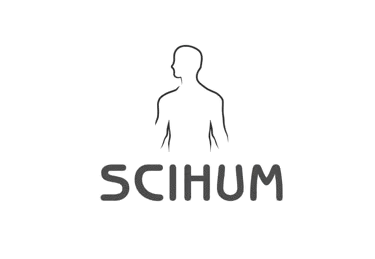Un fantasma recorre nuestra sociedad: el fantasma del cientificismo. Respuesta al artículo “¿Ciencia o cientificismo? I” de Juan Prima (2025)
ANTONIO TIMÓN VILLALBAFILOSOFÍA Y PENSAMIENTO2025, NÚMERO 3
Psicólogo general sanitario
9/3/20254 min leer


Introducción
En el siguiente artículo analizado de Juan Prima (2025), el autor denuncia métodos persuasivos con los que se pretendería implantar un régimen de pensamiento monopolizado por lo “científico” o por quienes se arrogan tal rótulo. No niego que algunas objeciones abran un debate necesario; con todo, sostengo que varios ejemplos y, sobre todo, las conclusiones omiten consideraciones que precisan el objetivo propio de la ciencia y el alcance de su método.
Desarrollo argumentativo
¿Ha destronado la ciencia a la filosofía o la teología como fuente verdadera de conocimiento?
La respuesta a esta pregunta, que desde la perspectiva del artículo analizado sería respondida con un sí rotundo, en realidad encierra un falso dilema o debate que es resuelto en el momento en el que analizamos el objetivo o pregunta fundamental de la ciencia, totalmente alejada de los métodos y preguntas de investigación de las otras disciplinas ya mencionadas. El autor menciona que la ciencia en nuestros días es considerada una fuente de revelación que sustituye hasta al propio Dios a la hora de generar un conocimiento verdadero absoluto y por tanto incuestionable. Esto se concibe como cientificismo fuerte, qué representa una postura autocontradictoria en la que la ciencia se define como la única forma o método que permite obtener conocimiento válido ante cualquier pregunta [1]. Si bien este argumento aportado en el artículo es totalmente legítimo, no considero que se adapte realmente al papel que tiene actualmente la ciencia en nuestra sociedad.
Para comenzar, diferenciar ciencia de la filosofía es un error de base, ya que la ciencia no nace como una disciplina independiente en sí misma, sino de una evolución epistemológica de muchas cuestiones que habían sido históricamente abordadas por las diversas corrientes filosóficas. De esta forma, la ciencia comienza a responder al ¿Por qué? o ¿Cómo? de los fenómenos naturales observables y susceptibles de ser medibles de forma objetiva por uno o más de un observador. Sin embargo, en esta nueva empresa que lleva a cabo, nunca ha sido ni será desligada de la filosofía en tanto a que su razonamiento sigue un procedimiento inductivo o hipotético-deductivo en sus investigaciones para dar lugar a leyes, teorías o modelos [2].
Otro argumento que utiliza el autor para apoyar su postura es que las instituciones educativas parecen haber dejado a un lado a las corrientes humanistas para proceder a centrarse en conocimientos científicos para las futuras generaciones. No obstante, esta creciente influencia de las asignaturas que enseña los procedimientos y técnicas científicas parece radicar más bien en el aumento de la demanda sociolaboral de este tipo de habilidades en las últimas décadas. Es innegable la importancia cada vez mayor de las nuevas tecnologías y sus múltiples aplicaciones en todos los estratos y esferas de nuestra actuación cotidiana. Las últimas guerras, cambios socioeconómicos e incluso formas de comunicación humanas han ido progresivamente adoptando un formato digitalizado [3]. Estos cambios actuales tienen en realidad su origen en la Revolución industrial (XVIII) y en su predecesora Revolución científica (siglos XVI–XVII). Desde entonces, la ciencia ha permitido controlar de una forma más rigurosa y práctica los eventos que han ido cambiando la historia en la creación/especialización de un amplio conjunto de disciplinas (medicina, física, psicológica, economía, química). Por poner un ejemplo dentro de este contexto, la psicología experimental tuvo su mayor auge hasta el momento actual en la Segunda Guerra Mundial, cuando la necesidad de tratar a soldados que sufrían de “neurosis de trinchera” de forma eficaz y rápida llevó al desarrollo de sus métodos experimentales. Este auge tecnológico y científico permitieron construir las civilizaciones, economías y sociedades modernas, respondiendo eficazmente y a un ritmo exponencial a las necesidades emergentes en cada etapa o momento histórico, al menos las relativas a las condiciones materiales que afectan al ser humano y a su supervivencia. Prueba de ello es el notable aumento de la esperanza de vida, escolarización, y reducción de las hambrunas, epidemias o mortalidad infantil.
No obstante, que el desarrollo y aplicación de la metodología científica haya adquirido una importancia capital a la hora de mejorar nuestras condiciones de vida, no implica que otros métodos o formas de obtener conocimiento hayan quedado obsoletas. Más bien, quiere decir que responden a preguntas diferentes, y por lo tanto, a diferencia de lo que propone el autor, no es que el método científico se haya apoderado de cuestiones fundamentales de la filosofía clásica, y que por ello se haya autoproclamado como fuente omnisciente ante el ser humano, sino que las cuestiones que responde la ciencia relativas al “cómo” y el “por qué” de los fenómenos que estudia y que responden a las leyes naturales del universo, han adquirido un mayor valor en nuestra sociedad porque nuestra forma de vida está quizás excesivamente ligada a la tecnología y su satisfacción de nuestras necesidades primarias. Por todo esto, es inútil intercambiar ambas formas de conocimiento para responder a las mismas preguntas, ya que la metafísica nunca podrá identificar las causas que hacen que una persona actúe de una forma determinada bajo unas circunstancias concretas, ni la física encontrará en el fondo de un agujero negro el origen de Dios ni la existencia del alma [4,5].
Conclusión
En suma, la conclusión a la que debemos llegar apunta a enseñar el método científico real: crítico, escéptico y autocorrectivo, para no sobredimensionar su alcance ni confundir utilidad con trascendencia. La ciencia es un camino legítimo cuando opera con variables observables y enunciados operativos que permiten identificar relaciones causales y transferirlas a fenómenos afines; todo lo demás es retórica.
1. Prima, J. (2025, 28 de abril). ¿Ciencia o cientificismo? I. Scihum. https://scihum.es/ciencia-o-cientificismo-i
2. Dávila Newman, G., (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext), 180-205.
3. Newman, S. A., & Gopalkrishnan, S. (2023). The prospect of digital human communication for organizational purposes. Frontiers in Communication, 8, 1200985. https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1200985
4. De Haro, S. (2013). Science and philosophy: A love–hate relationship. arXiv. https://arxiv.org/abs/1307.1244
5. Hubert, M. (2021). Understanding physics: “What?”, “Why?”, and “How?”. arXiv. https://arxiv.org/abs/2107.02558